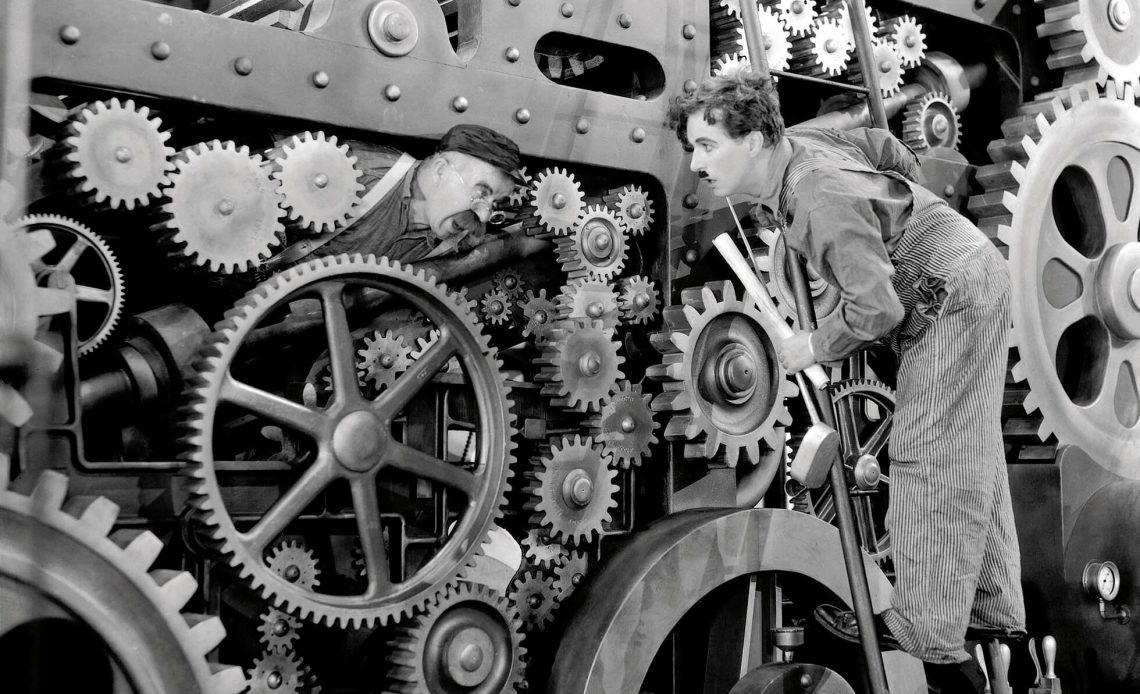Por Antonio Tejeda Encinas
Exsecretario General y cofundador de la primera Cámara Hispano Turca constituida en España
Expresidente y fundador de la primera Cámara Hispano Luso Cubana
Vivimos un momento complejo para el mercado laboral, donde muchas de las señales que emite la economía se mezclan con lecturas automáticas, cifras superficiales y valoraciones que tienden a simplificar una realidad profundamente estructural. Como empresario, no puedo dejar de mirar con preocupación —pero también con responsabilidad— lo que ocurre en nuestro entorno: más empleo, sí, pero también más tensión presupuestaria, más absentismo, más rigidez improductiva y más sensación de disociación entre esfuerzo y retorno.
Decir que hay más ocupados no puede eclipsar el hecho de que muchos contratos no generan riqueza ni salarial ni colectiva. Que las cotizaciones suban no oculta el déficit creciente del sistema de Seguridad Social. Que se reformen las jubilaciones no siempre equivale a corregir los desajustes intergeneracionales. Y que se creen incentivos sin una estrategia integral no basta para asegurar sostenibilidad real.
Conviene, por tanto, matizar algunas afirmaciones y devolverle profundidad al análisis. Por ejemplo, cuando se habla de sanciones europeas como si fueran una respuesta a una sobrerregulación del mercado laboral, se omite que lo que ha motivado estas advertencias no ha sido el exceso de protección, sino precisamente lo contrario.
La crítica a España por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales (Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo) ha sido por mantener un sistema de indemnización por despido que no garantiza compensaciones adecuadas conforme a los estándares de la Carta Social Europea. Del mismo modo, la sanción de la Comisión Europea por no transponer a tiempo la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y laboral no se refiere a una sobreactuación regulatoria, sino a una falta de compromiso con derechos ya pactados a nivel europeo.
Esto obliga a reformular la narrativa: la reforma laboral de 2022, aún con sus limitaciones, no es la causante de los males actuales. De hecho, ha intentado corregir décadas de precarización estructural. Otra cosa es que su implementación y su entorno político-administrativo no siempre hayan sido los más eficaces para que las medidas tuvieran el efecto transformador deseado. Porque conviene decirlo sin rodeos: toda reforma laboral que no cuente con una implicación real de todos los actores involucrados —empresarios, trabajadores, administración pública— está condenada al fracaso. Primero, como proyecto político. Después, como modelo social. Y finalmente, como estructura económica. La legitimidad de una norma no nace solo de su aprobación parlamentaria, sino de su capacidad de transformar consensos en eficacia.
Ahora bien, dicho esto, sería ingenuo negar que hay desajustes muy reales. El absentismo injustificado, el abuso de las bajas médicas, la pérdida de cultura del esfuerzo o la escasa conexión entre el rendimiento individual y los incentivos económicos están debilitando los resortes productivos. Y lo hacen no solo en perjuicio del empresario, sino también de los trabajadores comprometidos y del sistema en su conjunto.
Esto no va de izquierdas o derechas, ni de empleados contra empresarios. Va de si queremos o no construir un sistema que funcione. Uno donde el que se esfuerza encuentra retorno, donde el que arriesga no es castigado, y donde el que se refugia en la trampa del sistema no encuentre el premio.
Desde mi responsabilidad empresarial, defiendo la necesidad de cambios. Pero no para ganar más a costa de otros, sino para que la ecuación vuelva a tener sentido: producir, redistribuir, crecer. Y que el resultado de esa ecuación no sea privilegio de unos ni eslogan de otros, sino base real de un país más sólido y más justo.