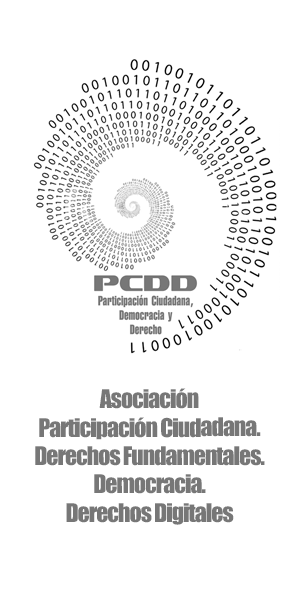Por Antonio Tejeda Encinas
Abogado. Analista tecnopolítico
Introducción: Un revés judicial con trasfondo político-jurídico:
La Audiencia Nacional ha asestado recientemente varios golpes significativos a la Agencia Tributaria al ordenar devoluciones millonarias a Agrupaciones de Interés Económico (AIE) por incentivos fiscales denegados indebidamente en Canarias. Uno de los más recientes, del 7 de marzo de 2025, afecta a la productora de La fría luz del día (5,5 millones de euros), pero vino precedido por otro de enorme cuantía: el caso de Ira de Titanes, que supuso una orden de devolución de 22,5 millones de euros. Estos fallos judiciales no sólo corrigen interpretaciones restrictivas que generaron inseguridad jurídica en una industria clave para la diversificación económica regional, sino que evidencian un problema estructural de gobernanza en la Administración: un Estado que emite certificados digitales, pero cuyas agencias operan como silos de datos desconectados, (al menos en áreas clave donde aún no se han desplegado mecanismos efectivos de interoperabilidad funcional., incapaces de compartir información básica.
La contradicción entre organismos del Estado –donde el ICAA avala proyectos con firma electrónica, mientras Hacienda los rechaza como si fueran papeles mojados– pone en entredicho la capacidad del Gobierno para articular políticas coherentes. No es menor la ironía de que, mientras el propio presidente del Gobierno proclamaba en 2021 su intención de hacer de España el ‘Hollywood de Europa’, la realidad administrativa mostraba descoordinación y criterios opuestos que frenaban esas aspiraciones. Este contexto otorga al caso una relevancia política evidente y sirve de punto de partida para un debate que va más allá de lo jurídico, alcanzando el diseño institucional y la transformación digital del sector público.
Un conflicto legal por incentivos fiscales y falta de coordinación institucional
El núcleo jurídico del caso gira en torno a los incentivos fiscales al cine previstos en la ley del Impuesto sobre Sociedades, especialmente generosos en Canarias por su Régimen Económico y Fiscal especial – REF. Las AIE –Agrupaciones de Interés Económico– son figuras jurídicas para permitir que empresas (o profesionales) se unan para facilitar o desarrollar una actividad económica auxiliar a la de sus miembros, en este caso, para canalizar inversiones en producciones audiovisuales: varias empresas se asocian en una AIE para llevar a cabo un proyecto (una película, en este caso) y a cambio pueden beneficiarse de deducciones fiscales en su impuesto de sociedades.
Esta fórmula, plenamente legal y utilizada habitualmente en el cine, fue la empleada por la productora de «La fría luz del día» y de otros rodajes internacionales en las islas. Sin embargo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) adoptó durante años una postura rígida y sui generis: negó a estas AIE la consideración de productoras, y con ello el derecho a las deducciones, alegando que carecían de medios propios y que la iniciativa y responsabilidad de la producción recaía supuestamente en coproductores extranjeros.
En la práctica, Hacienda estaba descartando la naturaleza misma de la AIE, pese a que el Estado por otro lado la amparaba y promovía como vehículo de financiación cinematográfica –una paradoja evidente que un medio describió como “el Estado ampara por un lado las AIE y por otro se ve abocado a cuestionarlas” debido a la guerra injustificada declarada por Hacienda–. Aquí opera un fallo de gobernanza digital: la AEAT no accedió a los datos ya validados por el ICAA (certificados electrónicos, informes de producción), actuando como si fueran agencias de países distintos, no partes de un mismo Estado.
Esta descoordinación interna entre organismos se tradujo en sanciones y liquidaciones millonarias contra varias producciones, socavando la confianza de inversores y creadores en el sistema de incentivos. La respuesta jurídica no se hizo esperar: las AIE afectadas recurrieron primero en la vía administrativa (Tribunal Económico-Administrativo) sin éxito, y finalmente llevaron el conflicto a los tribunales.
La Audiencia Nacional, en su sentencia de 7 de marzo de 2025 (precedida por la de 29 de enero sobre «Ira de Titanes»), dio la razón a las productoras y desmontó punto por punto la tesis de Hacienda. En primer lugar, el tribunal reconoció explícitamente que la AIE ejerció como productora cinematográfica a todos los efectos, desmontando la idea de que por subcontratar servicios o compartir iniciativa con socios extranjeros dejase de serlo. Subrayó que, conforme a los contratos de coproducción, la AIE asumió la plena gestión de la película en España (en este caso, en Canarias) y, por tanto, cumple con los requisitos de producción.
Un argumento clave de la Audiencia fue destacar que la AIE contaba con el respaldo administrativo previo: había obtenido del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) –organismo del Ministerio de Cultura– los certificados de nacionalidad española de la obra y calificación cultural, así como el certificado de “obra audiovisual canaria” emitido por el Gobierno autónomo. Dichos certificados oficialmente reconocían a la AIE como productora de la película y acreditaban su derecho al incentivo fiscal.
Que pese a ello Hacienda negara la deducción evidencia una preocupante falta de coordinación institucional. Como indica la propia Audiencia Nacional, la AEAT no puede ignorar ni contradecir las decisiones de otros órganos competentes de la misma Administración sin una motivación extraordinaria que lo justifique. Este principio jurídico (personalidad única del Estado) choca con la realidad tecnológica: sin sistemas interoperables, Hacienda no tiene acceso automático a los certificados del ICAA, lo que convierte la coordinación en un acto de voluntad, no de obligación técnica.
En apoyo de esta posición, la sentencia invoca principios consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, como la doctrina de los actos propios, el principio de confianza legítima y, muy enfáticamente, la idea de que la Administración General del Estado tiene personalidad jurídica única. En virtud de esa personalidad única, los actos emanados de un órgano (por ejemplo, el ICAA certificando un proyecto como obra cinematográfica elegible) obligan y vinculan al resto de órganos de la Administración General del Estado.
No caben compartimentos estancos ni actuaciones unilaterales en perjuicio de terceros, máxime cuando el propio legislador ha fomentado el esquema que Hacienda estaba cuestionando. De este modo, la Audiencia Nacional anuló las liquidaciones de la AEAT, ordenó devolver las cuantías indebidamente retenidas y afianzó un precedente importante: la necesidad de interpretar la normativa tributaria en consonancia con la normativa sectorial (audiovisual), asegurando coherencia y coordinación entre los distintos órganos administrativos involucrados.
En suma, el problema jurídico de fondo se reveló como un problema de descoordinación administrativa: Hacienda actuó por libre allí donde debía haber cooperación institucional, y el correctivo judicial así lo manifestó.
Más allá del Derecho: el fracaso institucional del Estado digital:
Reducir el asunto a un error jurídico sería quedarse corto. Este caso expone un fallo estructural en la forma en que el Estado opera en la era digital, (especialmente cuando diferentes órganos comparten competencias funcionales pero no mecanismos integrados de decisión): Certifica electrónicamente por un lado, pero actúa como si esos datos no existieran por otro. No es solo una arbitrariedad fiscal; es un síntoma de una Administración que no ha aprendido a gobernar con las herramientas digitales que ella misma promueve, (al menos en ámbitos sensibles como el de los incentivos fiscales en el sector audiovisual, donde la coordinación interministerial es crítica.)
La descoordinación entre Hacienda y el ICAA (junto con la administración autonómica canaria) no es simplemente una discrepancia de criterios legales, sino un fallo de interoperabilidad institucional en pleno siglo XXI. En un entorno cada vez más digitalizado, la Administración Pública debe comportarse como un ente cohesionado, donde la información y las decisiones fluyan de forma eficiente entre organismos -En Estonia, por ejemplo, el sistema X-Road permite que las agencias compartan datos en tiempo real; en España, ni siquiera existe un protocolo para que Hacienda consulte los certificados del ICAA.
El propio concepto de interoperabilidad alude a la capacidad de sistemas y procesos de compartir datos e intercambiar información y conocimiento de forma automática y segura. España cuenta desde 2010 con un Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), marco normativo que persigue garantizar un nivel adecuado de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa entre los sistemas de las Administraciones Públicas. Que, pese a estos avances formales, nos encontremos con ministerios o agencias actuando como silos aislados evidencia una brecha entre la teoría y la práctica de la gobernanza pública.
Lo que esta disputa deja al descubierto es una carencia estructural: la Administración ha digitalizado los trámites de cara al ciudadano, pero sigue sin integrar su funcionamiento interno. En la era digital, no basta con ofrecer servicios electrónicos; lo esencial es que los órganos del Estado trabajen sobre una base común. En este caso, todos los elementos para una actuación coordinada estaban —y están— disponibles: existía una normativa clara que atribuía competencias a Cultura (ICAA) para certificar la producción cinematográfica y a Hacienda para otorgar la deducción fiscal correspondiente, así como principios legales de cooperación interadministrativa.
También existían datos y certificados electrónicos que podían (y debían) ser compartidos. Sin embargo, falló la gobernanza de esos datos y competencias. El flujo de información entre organismos fue insuficiente o ignorado; la AEAT aparentemente operó de espaldas a los expedientes ya tramitados por Cultura, en lugar de integrarlos en su proceso decisorio. Este es el núcleo del problema: certificados digitales que viajan en PDFs por correo electrónico, no como datos estructurados en sistemas interconectados.
Este aislamiento funcional, (presentes en distintos niveles de la Administración, aunque aquí se manifiestan de forma especialmente visible por su impacto económico directo), apunta a problemas estructurales: sistemas de información desconectados, ausencia de protocolos efectivos de comunicación y, más profundamente, una cultura administrativa que no incentiva la colaboración transversal. El resultado es un Estado que, pese a disponer de herramientas digitales modernas, sigue sin actuar de forma unívoca ni coherente. Ha digitalizado la fachada —servicios online, certificados electrónicos, trámites automatizados—, pero no ha transformado su lógica interna, donde persisten inercias burocráticas del siglo pasado, (algo que sigue ocurriendo en numerosos sectores, a pesar de los avances normativos y tecnológicos disponibles).
Este fallo de interoperabilidad institucional tiene consecuencias prácticas graves. Por un lado, socava la eficacia de las políticas públicas: el Gobierno central anunciaba incentivos fiscales para atraer rodajes e inversiones (como parte de su agenda de recuperación económica y marca España), pero esa política se vio frustrada en la ejecución por falta de alineamiento interno. Por otro lado, erosiona la confianza de ciudadanos y empresas en las instituciones: si una empresa recibe luz verde de un organismo del Estado y simultáneamente es sancionada por otro, ¿cómo fiarse del sistema?
En plena transición digital, la confianza en la Administración depende en buena medida de que ésta actúe de forma predecible, integrada y transparente. Cuando eso no ocurre, el problema trasciende un expediente tributario concreto y señala una deficiencia sistémica en la gobernanza.
En resumen, la controversia de las AIE en Canarias demuestra que la digitalización administrativa, por sí sola, no basta: debe ir acompañada de reformas organizativas y culturales. De nada sirve tener certificados digitales o normas avanzadas si cada órgano sigue actuando por su cuenta. Resolverlo exige respuestas técnicas —interconexión de sistemas, datos compartidos, automatización de verificaciones entre organismos— pero también políticas: voluntad real de cooperar, liderazgo institucional y rediseño de procesos. Solo abordando esa doble vertiente se podrá evitar que se repitan disfunciones como esta.
Hacia una gobernanza coherente en la era digital
El caso de los incentivos fiscales al cine en Canarias nos deja importantes lecciones y apunta a soluciones que van más allá de resolver una reclamación millonaria. La primera lección es que el Estado debe actuar como un todo cohesionado. No puede permitirse contradicciones internas en la aplicación de sus políticas, y menos cuando se trata de impulsar sectores estratégicos.
Las recientes sentencias de la Audiencia Nacional han restablecido la legalidad y brindado un espaldarazo a la seguridad jurídica del sector audiovisual, pero no deberíamos esperar siempre a que sea el poder judicial quien armonice lo que la propia Administración fragmenta. Es necesario acometer reformas estructurales.
En el plano jurídico, habría que reforzar los mecanismos de coordinación interadministrativa: por ejemplo, asegurando explícitamente el carácter vinculante de los certificados y informes emitidos por órganos competentes (como el ICAA) para los demás órganos encargados de la misma materia, algo que de hecho ya se ha incorporado en la legislación tras los hechos litigiosos. También procede revisar los protocolos internos de Hacienda para que, antes de girar una liquidación en materia de incentivos sujetos a otra entidad, exista una consulta o al menos consideración formal de las resoluciones previas de dicha entidad.
En el plano organizativo-tecnológico, la solución pasa por impulsar una verdadera interoperabilidad operativa. Esto implica desarrollar plataformas digitales compartidas donde, en casos como el de las deducciones al cine, las distintas administraciones involucradas (ministerios de Hacienda, Cultura, Gobiernos autonómicos) trabajen sobre información común, evitando duplicidades y contradicciones. Una solución concreta sería implementar un registro blockchain de certificaciones audiovisuales, donde cada aprobación del ICAA genere un nodo inalterable visible para Hacienda en tiempo real.
Una posibilidad sería una “ventanilla única” digital para incentivos culturales, de modo que productores y gestores interactúen con un solo sistema que agregue los requisitos de todos los organismos competentes. Si el ICAA otorga un certificado de obra audiovisual válida para deducción, dicho dato debería quedar registrado en un sistema al que la AEAT acceda automáticamente al momento de la inspección, sin margen para desconocerlo.
Adicionalmente, es crucial fomentar una cultura administrativa colaborativa: los funcionarios deben interiorizar que forman parte de una misma Administración al servicio del interés general, y que la coordinación no es una cortesía sino una obligación legal y funcional. La formación en competencias digitales y trabajo interdisciplinar puede ayudar, pero sobre todo hace falta liderazgo político que rompa los feudos burocráticos.
En conclusión, el debate no es solo cómo se interpreta una ley fiscal, sino cómo se diseña la gobernanza pública en la era digital. El caso de la AIE canaria es un síntoma de que nuestras instituciones requieren actualizar sus esquemas de interoperabilidad y gobierno interno para estar a la altura de las políticas que promueven. No se trata de más tecnología, sino de menos burocracia: un Estado donde los datos fluyan con la misma agilidad que las leyes.
Una administración verdaderamente digital no consiste solo en tener servicios en línea, sino en ser capaz de ofrecer respuestas coordinadas y únicas, independientemente de cuántos departamentos estén involucrados detrás de la pantalla. A largo plazo, abordar esta disfunción estructural fortalecerá no solo al sector audiovisual, sino también la capacidad del Estado para generar políticas coherentes y confiables en cualquier ámbito. Solo trascendiendo el enfoque aislado de cada órgano y adoptando una visión integral de gobernanza pública digital podremos evitar que se repitan disfunciones como la aquí analizada, y asegurar que los objetivos estratégicos —desde convertir a España en polo de producción audiovisual hasta cualquier otra meta de país— no se vean frustrados por la propia maraña institucional. Las soluciones existen; corresponde ahora implementarlas con voluntad y visión de Estado.