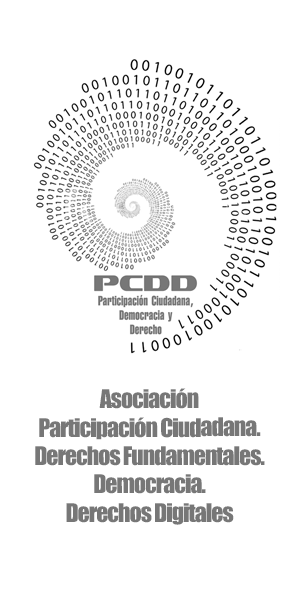Entre la autonomía tutelada y el principio olvidado: el Sáhara Occidental ante la ONU y la tentación de la realpolitik moral
Por Dr. Antonio Tejeda Encinas
Abogado | Analista Tecno-Geopolítico |
En un mundo que ya no distingue entre principios y conveniencias, la última resolución del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental marca algo más que un giro diplomático: es la consagración de una nueva ortodoxia, donde el derecho se invoca para justificar su propia renuncia.
Vamos a interrogar con mirada geopolítica cómo la ONU ha transformado un derecho —la autodeterminación— en una fórmula administrativa.
Entre la autonomía tutelada y la justicia postergada, se juega no solo el futuro del pueblo saharaui, sino la credibilidad del orden internacional mismo.
I. El eco de una votación histórica
El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2797 (2025) sobre el Sáhara Occidental. Once votos a favor, tres abstenciones —Rusia, China y Pakistán— y la ausencia de Argelia marcaron un hito que pocos analistas se atrevieron a calificar con la crudeza que merece: se ha producido una mutación de facto del principio de autodeterminación en un paradigma de autonomía bajo soberanía marroquí.
El texto renueva el mandato de la MINURSO, pero, más allá de la formalidad, fija un nuevo lenguaje operativo: el plan marroquí de autonomía de 2007 pasa a ser “la base seria y creíble” sobre la cual deben conducirse las negociaciones. No se deroga la autodeterminación, pero se desactiva su aplicación práctica.
En ese contexto, mi amigo y colega Miguel Ángel Rodríguez Mackay, exministro de Asuntos Exteriores del Perú, declaró con su habitual franqueza que el expediente del Sáhara “ya no pertenece a la Cuarta Comisión sobre Descolonización” y que la ONU ha creado “un punto de quiebre” que consagra la soberanía de Marruecos sobre el territorio. Su lectura, diplomáticamente brillante, condensa lo que muchos Estados ya piensan y pocos se atreven a decir abiertamente: que el ciclo de la descolonización ha terminado, y que el Sáhara debe ser tratado como cuestión interna marroquí.
Sin embargo, desde el ángulo del derecho internacional público, esa conclusión no puede sostenerse sin violentar la arquitectura jurídica de las Naciones Unidas.
II. El punto de quiebre real: lo que dice —y lo que no dice— la Resolución 2797
La Resolución 2797 (2025) renueva el mandato de la MINURSO y el llamado a una “solución política, realista, pragmática, duradera y mutuamente aceptable”. Hasta aquí, continuidad. Lo novedoso está en la insistencia en el plan de autonomía marroquí como única referencia viable, relegando el referéndum prometido desde 1991.
Pero en términos jurídicos, el Consejo de Seguridad no tiene potestad para desclasificar un territorio de la lista de Territorios No Autónomos, ni para redefinir unilateralmente su estatus. Esa prerrogativa corresponde a la Asamblea General, donde la Cuarta Comisión sigue recordando año tras año —también en 2025— que el Sáhara Occidental sigue siendo un proceso inconcluso de descolonización.
El derecho positivo, por tanto, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el equilibrio de poder dentro del sistema.
III. La doctrina frente a la práctica: del referéndum a la “solución viable”
El principio de autodeterminación de los pueblos no es una cláusula poética: es una norma imperativa (ius cogens) derivada de la Carta de la ONU, la Resolución 1514 (XV) y múltiples pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia.
En 1975, la propia CIJ, al responder a la consulta sobre los “vínculos jurídicos” entre el Sáhara y Marruecos, concluyó que no existían lazos de soberanía territorial y que debía procederse a un proceso de autodeterminación libre y genuina.
Ese mandato jurídico nunca se cumplió. Durante décadas, Marruecos y el Frente Polisario discutieron quién podía votar; el referéndum se aplazó sine die; y la MINURSO se convirtió en una misión administrativa sin mandato de derechos humanos.
La Resolución 2797 no corrige esa anomalía: la consagra. Eleva el plan marroquí a rango de referencia única y omite cualquier mención al referéndum. En la práctica, la autodeterminación se reduce a una autonomía administrativa dentro de la soberanía de Marruecos.
IV. La lectura de Mackay y el espejismo del cierre
Rodríguez Mackay (Rodríguez Mackay, ex Canciller del Perú y gran amigo, a quien traigo aquí por ser un internacionalista de primer nivel cuyas reflexiones me sirven de acicate externo en este análisis) interpreta este giro como un punto final histórico, una especie de “normalización” de la cuestión saharaui bajo el paraguas del derecho internacional y del “sentido de realidad”. Según su visión, la ONU habría asumido por fin que el Sáhara “siempre fue de Marruecos”, y que los actores externos —Argelia, el Polisario, incluso la Cuarta Comisión— sobran en esta nueva etapa.
Su razonamiento es coherente desde la lógica diplomática, pero insostenible desde la jurídica.
El Consejo no puede convertir una ocupación en soberanía por acumulación de años ni por reiteración de apoyos.
El derecho internacional no reconoce la prescripción adquisitiva de territorios coloniales, y la pertenencia del Sáhara a Marruecos nunca ha sido declarada por ningún tribunal internacional.
La frase de Mackay —“el Sáhara siempre fue de Marruecos”— puede tener valor simbólico y emocional, pero no valor jurídico. En el lenguaje del derecho, los sentimientos patrióticos (Mackay es peruano) no sustituyen los títulos válidos.
V. El desplazamiento semántico: del derecho al relato
Lo que ha ocurrido en el Consejo de Seguridad es más que un simple voto: es una mutación del lenguaje normativo.
En menos de veinte años, las resoluciones han pasado de exigir un referéndum de autodeterminación a promover una “solución política viable”. Esa sustitución de palabras no es inocente: representa la domesticación del derecho internacional por la diplomacia.
La ONU no niega la autodeterminación: simplemente la redefine como “autonomía dentro del Estado existente”.
La semántica se convierte en un mecanismo de neutralización: se mantiene el principio para no romper el marco legal, pero se vacía su contenido para permitir la estabilidad. Esa es la realpolitik moral: la que se viste de legalidad para justificar la renuncia al principio.
VI. El tablero global y la lógica del poder
El conflicto del Sáhara se ha vuelto una pieza secundaria en un tablero mayor:
-
Para EE. UU. y la Unión Europea, Marruecos es un socio clave en seguridad, energía y control migratorio.
-
Para Argelia, el Polisario y los países no alineados, sigue siendo el último caso abierto de descolonización africana.
-
Para la ONU, es un problema que debe dejar de ser problema.
La resolución 2797 refleja esa fatiga institucional: ya no se trata de justicia, sino de gestión; El Consejo actúa como garante del orden, no como intérprete del derecho; Y la Asamblea General mantiene un discurso que nadie operacionaliza.
En términos de geopolítica, Marruecos ha ganado la narrativa: estabilidad, desarrollo y autonomía suenan mejor que independencia, exilio y enfrentamiento. Pero una narrativa no crea legitimidad. Solo la participación libre de un pueblo puede hacerlo.
VII. La paradoja de la ONU: dos lenguajes, una sola renuncia
Hoy coexisten dos ONU:
-
La jurídica, que mantiene el expediente de descolonización.
-
La política, que promueve la autonomía como solución realista.
Entre ambas se abre un abismo. La primera se aferra a los principios; la segunda se arrodilla ante el pragmatismo.
El resultado es una organización que predica la justicia mientras practica la conveniencia.
Esa es la tragedia del multilateralismo contemporáneo: sufre una crisis de coherencia estructural. Pero, El Consejo de Seguridad puede bendecir una “solución política”, pero carece de legitimidad para dictar la identidad de un pueblo.
VIII. Justicia o gestión: el precio de la estabilidad
Aceptar el relato de mi estimado Dr. Mackay —‘el Sáhara siempre fue de Marruecos’— implica renunciar a la verdad jurídica y moral del conflicto: que se trata de una descolonización inconclusa. Si la ONU transforma esa causa en una cuestión doméstica marroquí, estará sentando un precedente devastador: que los principios pueden adaptarse al gusto de los poderosos.
La autonomía, en abstracto, puede ser una fórmula legítima. Pero si se impone sin consulta, es una forma sofisticada de anexión.
Y si el sistema internacional lo acepta, el derecho a la autodeterminación pasará a ser un privilegio contingente, no un derecho inalienable.
El mundo no se desmorona porque se incumplan las normas; se desmorona porque se cumplen selectivamente.
IX. La dimensión humana del desencanto
Mientras los diplomáticos celebran la “madurez del proceso”, los refugiados saharauis siguen viviendo en Tinduf, atrapados entre la esperanza y el olvido: En los territorios bajo control marroquí, las instituciones funcionan, las carreteras se expanden, los inversores llegan, y la narrativa del progreso gana terreno. Pero sin consentimiento libre y verificable, el desarrollo no reemplaza la legitimidad. El Consejo de Seguridad ha elegido la estabilidad como valor supremo. Pero la estabilidad sin justicia es solo silencio administrado.
X. Coda: mi discrepancia fraterna
Comparto con Rodríguez Mackay la convicción de que el conflicto debe cerrarse. Discrepo solo en el método y en el precio moral.
Él ve en la autonomía la culminación de la historia; yo la veo como una etapa que solo será legítima si nace del consentimiento auténtico del pueblo saharaui. Mackay encarna el pensamiento diplomático que busca soluciones dentro del poder existente; yo defiendo el derecho como la única frontera que impide que el poder se convierta en destino. El Consejo de Seguridad puede dictar la estabilidad. Pero solo la justicia otorga paz.
Conclusión: la blasfemia necesaria
La resolución 2797 no cierra el conflicto: lo reconfigura. La ONU no ha roto su Carta, pero ha profanado su espíritu. Y eso, en términos tecno-geopolíticos, equivale a una blasfemia fundacional: el reconocimiento implícito de que el orden internacional se sostiene no sobre la norma, sino sobre el cálculo.
Quizá sea el signo de los tiempos: cuando la autodeterminación se convierte en sinónimo de autonomía tutelada, el sistema internacional demuestra que puede sobrevivir incluso a su propia hipocresía. Y mientras tanto, en un desierto que sigue esperando su referéndum, la historia continúa — sin resolución, pero con memoria.