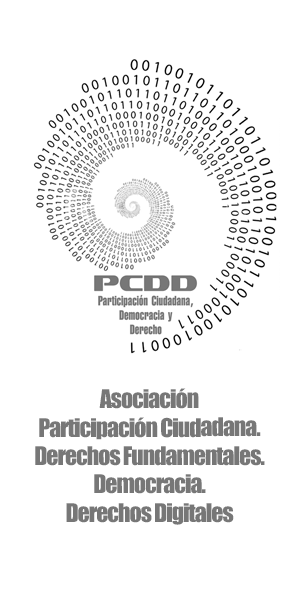Por Antonio Tejeda Encinas | Abogado | SJD / Dr. iuris
Se percibe un cambio sísmico en los cimientos de la abogacía. Un murmullo que, hasta hace poco, era apenas un eco lejano de los mercados anglosajones, resuena hoy con fuerza en los pasillos de nuestros despachos. Términos como private equity, EBITDA, apalancamiento y estrategias de salida han comenzado a entrelazarse con el latín de nuestros principios generales del derecho. Asistimos a la entrada del capital externo en un sector tradicionalmente impermeable a él, un movimiento presentado bajo la bandera de la modernización, la competitividad y la necesaria evolución. Sin embargo, cabe preguntarse si este pacto con el capital no es, en realidad, un pacto faústico que amenaza con desdibujar el alma misma de la profesión.
La narrativa oficial es seductora. Se nos dice que esta inyección de capital permitirá a los despachos invertir en tecnología de vanguardia, expandirse a nuevos mercados y, en última instancia, ofrecer un servicio más eficiente y sofisticado al cliente. Se argumenta que la profesionalización de la gestión, impuesta por la disciplina de un socio financiero, es una asignatura pendiente. Este argumento, sin embargo, parte de una premisa cuestionable: la de que los grandes despachos de abogados son entidades gestionadas con una ingenuidad decimonónica.
Nada más lejos de la realidad. Las firmas legales de primer nivel llevan años operando con estructuras empresariales robustas. Cuentan con equipos de desarrollo de negocio, recursos humanos, finanzas y marketing que nada tienen que envidiar a los de cualquier otra gran corporación. No son artesanos del derecho que necesiten que un inversor les enseñe a leer un balance. Entonces, si la excelencia en la gestión ya es una capacidad interna, ¿cuál es el verdadero motor de esta apertura al capital?
La respuesta parece apuntar menos a una mejora cualitativa del servicio y más a una ambición cuantitativa: la conquista de una mayor cuota de mercado. El objetivo es crecer, y crecer rápido. Adquirir competidores, consolidar el llamado middle market y construir gigantes legales a una escala nunca vista. El capital no llega para sembrar, sino para acelerar la cosecha. Es combustible para una carrera expansiva donde el tamaño se convierte en la métrica principal del éxito.
Aquí reside el primer y más profundo punto de fricción. La abogacía, en su esencia, es una profesión de confianza y de largo plazo. Las relaciones con los clientes se construyen sobre años de asesoramiento prudente y leal. Un fondo de inversión, por su propia naturaleza, opera en un horizonte temporal radicalmente distinto. Su objetivo no es construir un legado centenario, sino obtener el máximo retorno en un plazo de cinco a siete años para después ejecutar su «estrategia de salida».
Esta divergencia de horizontes temporales es la semilla de todos los conflictos potenciales. ¿Cómo se alinea la necesidad de un cliente de recibir un consejo conservador y a largo plazo con la presión del inversor por maximizar la facturación del trimestre? Cuando un abogado deba elegir entre la solución más prudente para su cliente y la más rentable para el balance de la firma, ¿hacia dónde se inclinará la balanza si su remuneración y la supervivencia del modelo de negocio dependen de satisfacer al socio capitalista?
Se corre el riesgo de que la independencia, pilar fundamental del ejercicio profesional, quede supeditada a los KPIs (Key Performance Indicators) y a los reportes trimestrales. La pregunta deja de ser «¿qué es lo mejor para el cliente?» para transformarse en «¿qué es lo que genera más valor para el accionista?».
Esta lógica conduce inexorablemente a la industrialización del servicio jurídico. En la búsqueda de eficiencias de escala, se tiende a la estandarización, a la creación de productos legales enlatados y a la optimización de procesos. Lo que se gana en productividad, se arriesga a perder en personalización y en el enfoque artesanal que muchos asuntos complejos requieren. El abogado deja de ser un consejero de confianza para convertirse en un proveedor de servicios en una cadena de montaje legal, presionado por métricas de facturación y eficiencia que pueden deshumanizar tanto su trabajo como la relación con el cliente.
Imaginemos un ecosistema legal dominado por unas pocas «macrofirmas» financiadas por capital riesgo. La diversidad del mercado se reduce, la competencia se concentra y los despachos más pequeños y especializados luchan por sobrevivir. En este escenario, ¿se fomenta realmente la innovación o simplemente se impone un modelo hegemónico? La cultura de la firma, ese intangible compuesto por valores, ética de trabajo y un propósito compartido, corre el peligro de ser reemplazada por una cultura corporativa genérica, orientada exclusivamente al beneficio.
No se trata de abogar por un inmovilismo romántico ni de negar las ventajas de una gestión empresarial eficaz. Se trata de advertir sobre la diferencia fundamental entre ser una empresa que presta servicios legales y ser un mero activo financiero en la cartera de un fondo de inversión. La abogacía no es un negocio cualquiera. Su función social trasciende la mera transacción económica; es un pilar del Estado de Derecho, una garantía para la defensa de los derechos y libertades.
Cuando el capital llama a la puerta del bufete, no solo trae consigo una promesa de crecimiento, sino también un nuevo conjunto de prioridades. La gran pregunta que la profesión debe hacerse es si está dispuesta a pagar el precio de redefinir su propósito, de cambiar el juramentum deontologicum por el juramento de la rentabilidad. Porque una vez que se abre esa puerta, puede ser muy difícil volver a encontrar el camino de regreso a los principios que han dignificado esta profesión durante siglos.