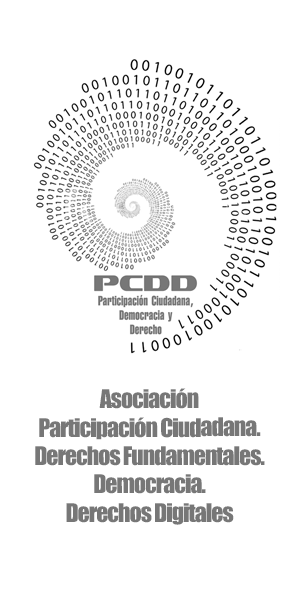El mes de octubre, marcado por convocatorias de huelga estudiantil (2 de octiubre de 2025) como la reciente en solidaridad con la situación en Gaza y Palestina o la prevista para este miércole 15 de octubre de 2025, vuelve a poner de manifiesto una práctica tan extendida como jurídicamente anómala en el sistema educativo español. Más allá de los motivos concretos que impulsan cada movilización, el patrón se repite de forma sistemática: centros educativos que exigen al alumnado declarar anticipadamente si ejercerán o no su libertad de no asistencia. Lo que a menudo se justifica como una simple medida organizativa es, en realidad, una costumbre normalizada durante años por la propia administración pública y ejecutada en última instancia por los colegios, bajo la atenta mirada de una sociedad que calla. Esta situación, que convierte un derecho en una obligación de comunicación previa, no puede consentirse en un Estado de derecho. El siguiente análisis desglosa por qué este deber es, sencillamente, inexistente.
El deber inexistente de comunicar la huelga: límites jurídicos y responsabilidad administrativa de los centros educativos
En cada convocatoria de huelga estudiantil en España, sean los motivos de naturaleza social, política o sindical, se repite un mismo patrón: los centros educativos, públicos, concertados y privados, solicitan al alumnado que comunique con antelación —a veces con cuarenta y ocho horas de margen— su intención de secundar o no la movilización. El argumento habitual es la necesidad de “organizar la docencia” o “planificar la asistencia”. Esa práctica, convertida en costumbre extendida, carece de amparo legal y entra en conflicto directo con la Constitución, con la normativa educativa vigente y con el marco europeo de protección de datos.
No existe en el ordenamiento jurídico español norma alguna que imponga al alumnado la obligación de declarar anticipadamente su participación en una huelga o movilización. El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho de huelga a los trabajadores, pero el alumnado no ejerce una relación laboral. En su caso, la inasistencia colectiva con fines reivindicativos se ampara en el conjunto de libertades que integran el contenido sustantivo del Estado democrático: la libertad ideológica (art. 16 CE), la libertad de expresión (art. 20 CE), el derecho de reunión pacífica (art. 21 CE) y el principio de educación en el ejercicio de derechos y libertades (art. 27.2 CE).
Sobre esa base constitucional se asienta el régimen orgánico educativo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), reconoce la participación del alumnado como principio esencial del sistema (arts. 1 y 2) y ordena a los centros promover una cultura cívica y democrática. Ninguna disposición de la LOE/LOMLOE, ni de sus desarrollos reglamentarios, establece un deber de comunicación previa de la inasistencia colectiva. La ausencia se constata ex post a efectos académicos, pero no requiere autorización ni aviso ex ante. La exigencia de un “preaviso” convierte una libertad constitucional en una obligación administrativa y altera la naturaleza misma del derecho.
Desde el punto de vista constitucional, pedir a un alumno que anuncie si va o no a secundar una huelga le obliga, en la práctica, a revelar una convicción ideológica o moral. El núcleo protegido del artículo 16 CE incluye no solo la libertad de expresar las propias ideas, sino también la de no declararlas. Cualquier mecanismo que fuerce esa manifestación anticipada supone una injerencia directa en el contenido esencial del derecho. Además, el principio de igualdad del artículo 14 CE acentúa la incongruencia: al personal docente no se le exige comunicar su adhesión a una huelga, y sin embargo se impone al alumnado un grado de transparencia ideológica mayor en un contexto formativo donde el poder de dirección pertenece a la Administración.
La justificación organizativa tampoco supera el examen de proporcionalidad que exige el artículo 53.1 CE. La medida no es idónea, porque la asistencia real solo se conoce el día de la huelga; no es necesaria, porque pueden adoptarse previsiones genéricas sin identificación nominal; y no es proporcionada, porque la afectación a la libertad ideológica pesa más que cualquier beneficio logístico. En términos estrictos, la práctica carece de soporte jurídico suficiente y vulnera la arquitectura del Estado de Derecho.
El conflicto adquiere una dimensión adicional desde la perspectiva de la protección de datos. Una lista de estudiantes que declaran su participación o no en una huelga constituye un tratamiento de datos personales que revela opiniones políticas o convicciones ideológicas, incluidas en las “categorías especiales” del artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). Dichos tratamientos están prohibidos salvo concurrencia de las excepciones del artículo 9.2, entre las cuales no se encuentra la organización interna de un centro educativo. El consentimiento del alumno no puede considerarse libre en el sentido del artículo 7 RGPD por la posición jerárquica de dependencia. Tampoco existe base de licitud conforme al artículo 6 RGPD: la finalidad “organizar clase” no guarda relación directa con la función educativa y puede satisfacerse sin recabar datos de ideología. El principio de minimización del artículo 5.1.c RGPD impone, además, que solo se traten los datos estrictamente necesarios para la finalidad legítima perseguida; y el artículo 35 RGPD exigiría, en su caso, una evaluación de impacto que revelaría la ilicitud del tratamiento.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), refuerza esta obligación en su artículo 1 y en los artículos 6, 9 y 63, limitando los tratamientos de datos sensibles en centros educativos a los supuestos expresamente habilitados por la ley. Por tanto, la creación o conservación de listas de adhesión a huelgas constituye una infracción grave del régimen de protección de datos.
El fenómeno no es nuevo ni circunstancial. Desde hace años, cada vez que se convoca una huelga estudiantil, numerosos institutos reproducen el mismo esquema: formularios previos, listas por grupo o solicitudes verbales de comunicación anticipada. El carácter reiterado de esta práctica demuestra que no se trata de errores aislados, sino de una pauta institucionalizada, tolerada por las administraciones educativas. Esta pasividad no es jurídicamente neutra. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos —públicos o concertados— son órganos administrativos o entidades colaboradoras del servicio público educativo. Sus actos se rigen por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No tienen potestad normativa propia y solo pueden imponer obligaciones en virtud de norma con rango suficiente (art. 6 Ley 40/2015). Cuando una dirección o jefatura de estudios dicta una instrucción exigiendo a los alumnos que comuniquen su participación en una huelga, actúa fuera de su competencia y dicta un acto nulo de pleno derecho (art. 47.1.b Ley 39/2015) por vulnerar derechos fundamentales.
La reiteración de una práctica nula genera, además, responsabilidad patrimonial de la Administración educativa (art. 36 Ley 40/2015), pues constituye un funcionamiento anormal del servicio público que puede causar daño moral al alumnado afectado. La infracción también tiene vertiente disciplinaria. La Ley Orgánica 2/2006, art. 132, impone a los directores el deber de cumplir y hacer cumplir la legislación vigente, y el art. 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, Estatuto Básico del Empleado Público, tipifica como falta grave la emisión de órdenes o instrucciones manifiestamente contrarias al ordenamiento. En consecuencia, la consejería competente podría —y debería— incoar expedientes disciplinarios a los responsables de prácticas contrarias a derecho.
Desde la óptica de la protección de datos, la Agencia Española de Protección de Datos tiene plena competencia para intervenir. El artículo 58.2 RGPD le permite imponer medidas correctivas a los centros públicos y sanciones a los privados o concertados (art. 83 RGPD y art. 63 LOPDGDD). Aunque la cuantía concreta dependerá de la gravedad y de la reincidencia, las conductas descritas son claramente sancionables, y su reiteración en todo el sistema educativo debería haber motivado ya la apertura de actuaciones de oficio.
El argumento de que los centros “solo siguen costumbre” no elimina la infracción. La costumbre administrativa no puede erigirse en fuente del Derecho cuando contradice la Constitución ni puede legitimar una práctica carente de base legal. La descentralización educativa no confiere a los centros una soberanía normativa propia. En términos jurídicos, la administración no se fragmenta en “taifas” educativas. Todo órgano público o entidad colaboradora del servicio educativo está vinculado por el principio de legalidad del artículo 103.1 CE y responde, en última instancia, ante la Administración titular del servicio. Cuando una dirección actúa al margen de ese marco, no se comporta como espacio de educación en derechos, sino como fuente de vulneración de los mismos.
La reiteración de estas prácticas y la falta de reacción institucional configuran una situación de responsabilidad por omisión de los poderes públicos. Las consejerías de educación conocen desde hace años que numerosos centros piden listas o comunicaciones previas a los alumnos que desean secundar una huelga. Esa tolerancia pasiva constituye incumplimiento de su deber de tutela de los derechos fundamentales y del principio de buena administración del artículo 103 CE. El conocimiento reiterado de una infracción y la falta de actuación correctiva la convierten en estructural.
En síntesis, la obligación impuesta por muchos centros de comunicar con antelación la participación en una huelga es jurídicamente inexistente y, cuando se formaliza, deviene ilícita. Su práctica vulnera los artículos 14, 16, 20, 21 y 27 de la Constitución, los artículos 5, 6, 7, 9 y 35 del Reglamento (UE) 2016/679, los artículos 1, 6, 9 y 63 de la LOPDGDD, y los artículos 47 y 36 de las Leyes 39 y 40 de 2015. Puede generar responsabilidad disciplinaria (art. 95 EBEP) y patrimonial (art. 36 Ley 40/2015), y ser objeto de actuaciones sancionadoras ante la Agencia Española de Protección de Datos. No es una cuestión de política ni de oportunidad, sino de legalidad y de respeto institucional a los derechos fundamentales.
Epílogo:
El análisis no estaría completo sin reconocer la posición de vulnerabilidad en que se encuentra el propio alumnado —incluso el mayor de edad— frente a la estructura jerárquica de los centros. Muchos estudiantes desconocen el alcance real de sus derechos y perciben la autoridad escolar como un poder cuyas decisiones afectan a su expediente, a su convivencia o a su futuro académico. Esa asimetría convierte cualquier requerimiento en una orden implícita. La apariencia de voluntariedad se diluye cuando quien solicita el dato es la misma institución que evalúa, califica y orienta. En tales circunstancias, la libertad formal se vuelve materialmente inexistente.
La consecuencia pedagógica es tan grave como la jurídica. Un sistema que enseña a sus alumnos a declarar su ideología para ejercer una libertad no educa en ciudadanía democrática: la simula. La normalización de estas prácticas inculca una concepción burocrática de los derechos, donde la libertad se solicita, no se ejerce. Y ese aprendizaje —silencioso, cotidiano, profundamente arraigado— erosiona desde dentro el sentido de responsabilidad cívica que el propio artículo 27.2 de la Constitución encomienda a la educación.
El Estado social y democrático de Derecho no se mide solo por la proclamación de sus principios, sino por la conducta de sus administraciones en los espacios donde esos principios se aplican a diario. Las aulas no son excepciones a la legalidad; son su primera escuela. Si en ellas se enseña que la libertad requiere permiso, el Derecho ha perdido su voz más alta.
Antonio Tejeda Encinas | Doctor en Derecho | Participación Ciudadana en Defensa de los Derechos Fundamentales, la Democracia y los Derechos Digitales | Presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital – CEA Digital Law